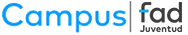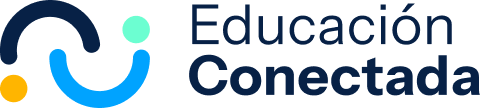Blog

Empieza el curso; menos estrés, más crecimiento
La Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio sobre el estrés académico en los cursos previos a la enseñanza universitaria, ha lanzado una alerta sobre este problema. El mensaje resultante de ese estudio se podría resumir en algo así: llevamos un par de décadas en las que no hace más que aumentar una situación indeseada y contraproducente, y habría que poner freno a ese aumento y reducir el problema y sus consecuencias.
La situación se ha acelerado en los últimos años, y podemos sacar en conclusión que tal y como se plantea la etapa de formación en la adolescencia, ya hemos conseguido, como sociedad, que jóvenes y adolescentes hayan alcanzado el mismo nivel de problemas que acarrea el estrés que tiene la población adulta.
En el mundo, aproximadamente el cuarenta por ciento de las personas sufre estrés de forma continua, según un estudio de la empresa de estudios de mercado Ipsos de octubre de 2024. Se estima que en España ese porcentaje llega casi al sesenta por ciento. Esto es, a todas luces, una epidemia.
Y ahora que tenemos un entrenamiento extra en conjurar y superar epidemias, deberíamos poner el foco también en esta, porque no todas las epidemias las producen virus o bacterias.
El estrés que preocupa en Educación Conectada y del que queremos ocuparnos es el académico. Esa serie de activaciones emocionales, de conducta, que afectan al cuerpo y a la mente que se produce cuando jóvenes y adolescentes se enfrentan a estímulos procedentes de sus vidas académicas, de sus estudios, de sus centros escolares.
 Impacto Global y Local
Impacto Global y Local
El problema no es exclusivo de España, es global, según el estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) patrocinado por la OMS. Sin embargo, el caso español hay que analizarlo en toda su importancia, porque el nuestro es el sexto país con mayor estrés académico al inicio de la secundaria de un total de cuarenta y cuatro países analizados.
Y, además, tenemos que analizar las razones, porque es a partir de un diagnóstico cuando se puede acertar con las pautas para mejorar.
Por un lado, se ve que la crisis económica de finales de la primera década y principios de la segunda del XXI, favoreció un clima de estrés general que impregnó también a quienes han ido cursando la ESO y el Bachillerato, y desde entonces, no ha parado de crecer.
La presión académica aumenta de forma drástica (del 16% al 31%) cuando se pasa de primaria a la ESO. Y el aumento de las notas de corte para acceder a sus estudios deseados ha incorporado un término más a la ecuación.
Y hay algo más a tener en cuenta que singulariza el caso español, porque son las jóvenes quienes se llevan la peor parte en ese sufrimiento (llamemos a las cosas por su nombre) del estrés académico.
2025 empieza el curso con la circunstancia de que casi cuatro de cada diez alumnas de secundaria siente una inmensa presión, y de las que inician cursos de bachillerato son más de la mitad. En los chicos también hay un repunte a medida que se acercan los últimos cursos de la obligatoria y los de bachillerato, sin embargo, los porcentajes, sin ser despreciables, son mucho menores.
Lo que subyace detrás de estas cifras es una construcción social que aún se sostiene sobre roles de género. Los estudios hacia los que se dirigen las chicas en su mayoría han aumentado sus notas de corte de manera rápida y, en algunos casos, muy llamativa. Y por ahí se genera en gran medida esa presión que sienten tantas estudiantes. A esto se añade el estigma de “lo que se espera” de ellas.
El nuestro es el sexto país con mayor estrés académico al inicio de la secundaria de un total de cuarenta y cuatro países analizados
En cuanto a las causas, cabría incluir el aumento de la carga lectiva de secundaria, y posteriormente, muy especialmente en segundo de Bachillerato. También hay una diferencia importante en la forma de trabajar que se aplica en primaria y el estilo que predomina en secundaria.
Sin incorporar aquí visión crítica alguna, a partir del pensamiento generalizado, podríamos decir que es lo lógico, que es lo que se espera que pase, que es lo que viene sucediendo desde siempre, que es el modo en el que aprenden a incorporarse a la vida adulta…
Aunque también podríamos mirarlo de otro modo y pensar que quizá haya algunas cosas que pueden ser cambiadas para mejorar la salud mental de la población estudiantil.
¿Y si hablamos por un momento de esa vida adulta?
En muchas ocasiones, unas veces con una visión realista, otra con una catastrofista, se genera una tremenda presión al alumnado de ESO y Bachillerato con el modo en el que se les presenta su futuro laboral y económico. Se dibujan horizontes dramáticos o inalcanzables, en lugar de abrirse posibles puertas a un futuro creciente, se cierran de un portazo sus ilusiones y vocaciones.
Resulta que se les hace creer que a pesar de que hagan un esfuerzo inmenso tal vez no consigan incorporarse a los estudios para los que sienten que tienen capacitación e inclinación personal. Y resulta que eso, con la experiencia de miles y miles de personas adultas que han pasado por circunstancias similares, ya deberíamos ser capaces de transmitir como sociedad que hay un mundo inmenso más allá de cualquier visión individual, y que el día en el que no se consigue entrar en el camino ansiado, en realidad, ahí no se acaba el mundo.
Y no lo hacemos, seguimos erre que erre, con la mentalidad fija habitual, marcando el presente de incertidumbre y los futuros de frustraciones.
Las familias tienen poderosas herramientas para aminorar esa presión académica
 Hay otra forma de recorrer el mismo camino
Hay otra forma de recorrer el mismo camino
Al margen de que en el sistema educativo se vaya planteando la necesidad de afrontar estos últimos años de la minoría de edad con una mirada diferente, tal vez reduciendo carga horaria, tal vez incorporando una mirada algo menos apocalíptica hacia el final del camino. Aparte de que la sociedad en general se pueda transformar en más cooperativa y menos competitiva. Las familias tienen poderosas herramientas para aminorar esa presión académica.
Porque de eso se trata, es absurdo vivir el momento de mayor cambio biológico y personal ―en el que se asientan gran parte de las características físicas y psicológicas de las personas para el resto de sus vidas― en un estado de permanente estrés.
¿Qué se puede hacer?
- Cuidar la educación emocional. No olvidemos que tres cuartas partes del curso no lo pasan en el centro educativo, y que en la familia hay espacios y momentos para dedicarlos a aprender a conocerse, a hablar sobre las miles de opciones que se les presentan (nunca son sólo una o dos), a ayudar a aprender a superar las frustraciones y los momentos de incertidumbre y los de desencanto.
- Controlar sin presionar. Es mejor ayudarles a encontrar mejores estrategias para la organización y el estudio que crear un ambiente de crítica y bloqueo frente a sus debilidades académicas.
- Anteponer el respeto a cualquier otra cosa. Respeto a sus inquietudes, a sus ilusiones, a su esfuerzo tanto o más que a los resultados del mismo. Valorar sus progresos, y en función de esos progresos y de sus infinitas capacidades, abrir sus mentes a las expectativas de forma abierta y positiva. Y hacer esto ampliando la mentalidad de crecimiento y arrinconando la mentalidad fija.
Es decir, mantener abiertos los horizontes, ampliarlos incluso, confiar.
No olvidemos nunca que la responsabilidad paterna y materna es tal que es uno de los agentes externos que más ayuda a atenuar el estrés, y resulta que en muchos casos lo que hace es aumentarlo o generarlo (la mayoría de las veces de forma inconsciente y sin pretenderlo). Y eso, hay que cuidarlo.
Artículos relacionados
-

-

TIC en la educación: recursos para docentes, familias y alumnado
Un curso escolar más, BBVA y Fad Juventud en el marco del proyecto Educación Conectada (educacionconectada.org) han presentado una innovadora oferta formativa en competencias digitales para docentes, centros escolares, familias y... -

#TalleresEduCONEC Chema Lázaro
Tecnología SÍ, pero, ¿cómo y cuándo? El maestro y Premio Nacional de Educación 2013, Chema Lázaro, responde a esta cuestión en una nueva edición de los #TalleresEduCONEC.